A raíz de la presencia de Marlon Dante Lugo Mancillas [Licenciado en Filosofía por la UAN] en el Encuentro de Egresados y de enterarme que está concluyendo los trámites para la obtención del grado de Doctor en Ciencias Antropológicas con la tesis “Hacia una Antropología del Ethos. La condición transmoderna: Historia y Etnografía desde Yucatán”, le hice extensiva la invitación a dar una charla para el pequeño grupo de la Unidad de Aprendizaje “Filosofía Náhuatl”, abordando el tema de la “Filosofía Maya”.
Así, el viernes 5 de mayo, pudimos ser testigos de una charla de hora y media de duración que se denominó “Filosofía de los pueblos originarios. El caso de los mayas”, parte de la cual —la que se refirió al “Filosofar en clave tojolabal”— será —ahora y aquí— fuente de unas “palabras” reflexivas sobre “tik” la palabra clave de ese pueblo “que sabe escuchar” y que contiene [lleva en su interior], de manera implícita o atemática un filosofar no solo alternativo, sino distinto e inédito…
En efecto, parodiando al “Maestro de los que saben” [Aristóteles], se puede afirmar que “filosofía se dice y se hace de muchas maneras” y que atendiendo al sujeto del filosofar, se puede descubrir en el devenir del filosofar occidental, el yo —de carácter individual, social o, incluso, absoluto— como punto de partida a lo largo de los tiempos modernos que abarcarían desde el “Discurso del método” cartesiano hasta la irrupción de la crítica tardío-moderna o posmoderna en que ese yo —desnudado por algunos como nordatlántico, varonil, imperialista y excluyente— desaparece en un contexto de estructuras sin sujeto, o bien, tiene que hacer frente y responder por el otro, la otra, los otros distintos de sí y, sin embargo, al menos, de la misma dignidad.
Pues bien, de alguna manera en la alteridad de los pueblos originarios mesoamericanos y, más concretamente, en el lenguaje del pueblo tojolabal y de otros pueblos mayas y mesoamericanos se encuentra una palabra clave —“tik”— que, en la sencillez de un sonido y tres letras, contiene, en germen, no solo un modo de filosofar alternativo expresable —como el de otros pueblos mesoamericanos— en forma de poesía, sino la posibilidad de tematizar y sistematizar una manera de ser, de actuar y de organizarse.
Sin duda, al igual que en otras lenguas de los pueblos originarios —como lo ha mostrado para el náhuatl Miguel León-Portilla—, la posibilidad de filosofar en ellas, radica en su versatilidad, es decir, en la posibilidad que ofrece de utilizar prefijos, sufijos e infijos.
En el caso de la lengua de los tojolabales esta versatilidad —a la que habría que añadir su presencia ubicua— se muestra diáfanamente en el término “tik” usado generalmente como sufijo y cuyo sonido constante llamó la atención de Carlos Lenkersdorf —el investigador pionero del filosofar tojolabal que en aquel momento no entendía lo que se decía— desde su primer contacto con comunidades tzeltales y tojolabales.
De hecho, en su libro denominado “Filosofar en clave tojolabal” inserta dos poemas: uno de cuarenta versos en ocho estrofas, en el que “tik” —como sufijo nosótrico— aparece treinta y seis veces y otro de cincuenta y seis versos en catorce estrofas en que el sufijo “tik” aparece treinta y dos veces.
Un buen inicio para mostrar la capacidad filosófica de “tik” es el contexto pedagógico, por la semejanza con el contexto del celebérrimo “Mito de la caverna” de Platón; por el contexto en que se inicia la investigación del Dr. Lenkersdorf —como parte de un nosotros ladino—, preguntando a los tojolabales si estarían dispuestos a enseñarles su lengua y por el recuerdo que vino a mi mente y a mi corazón al volver a entrar en contacto con ese libro comprado, leído y digitalizado en los inicios de mi colaboración en la Universidad Autónoma de Nayarit del pasaje que más me impactó: ese en el que, en el entorno de un curso de formación de maestros de educación informal, los participantes dicen “Hermano Carlos, danos un examen”, el hermano Carlos les da el examen solicitado —aunque iba contra sus principios pedagógicos— y se dan a la tarea de resolverlo —para admiración de quienes coordinaban el curso— todos juntos, no de manera individual, como se habría hecho en contextos pedagógicos centrados en el individuo que obtiene calificaciones, certificados, grados y menciones honoríficas de carácter individual.
Todo indica que “tik” expresa, en ese contexto de enseñanza-aprendizaje, el carácter nosótrico de la pedagogía tojolabal, el cual implica también una concepción nosótrica de carácter epistemológico, ético y político, en cuanto la senda a la verdad, la distinción entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo y entre lo mejor y lo peor para la comunidad, tienen siempre un carácter grupal de la que derivan también responsabilidades grupales, nosótricas, que muestran la responsabilidad que tienen todos los miembros de una comunidad en la difusión de falsedades, en la comisión de maldades y en la toma de decisiones que la dañan.
Particularmente relevante resulta la dimensión nosótrica de la organización política y social que se muestran en la ausencia de autoridad alguna en cuyas manos esté la toma individual de decisiones y en el tequio, o trabajo comunitario tridimensional en cuanto tiene que ver con trabajar la milpa [la madre tierra], para la comunidad y para los santos [“padres y madres católicos” y de la “costumbre”].
En ese ámbito laboral nosótrico [¡tíkico!] tridimensional, se puede descubrir que el “tik” se extiende hacia la madre tierra que vive y tiene corazón, y hacia el más allá, hacia el supramundo y hacia el inframundo, con lo que se pueden vislumbrar una cosmobiología, una metafísica y una teología que vendrían a completar —junto con el nosotros abierto al nosotros amplio de la humanidad en su conjunto— un modo amplio —¿universal y sistematizable?— de filosofar en clave tojolabal, un filosofar esencialmente “tíkico”, nacido de un sonido omnipresente y de un término con un sentido omniabarcante: “tik”…


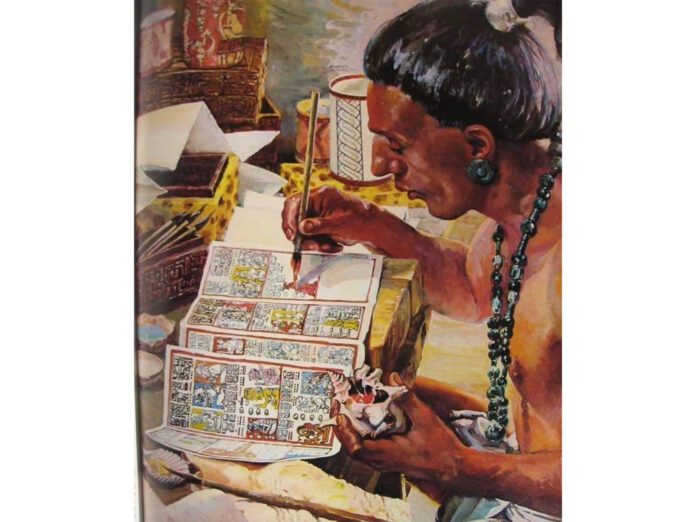
Excelente columna. La diversidad de la cultura y sus filosofías es inmensa. Ojalá supiéramos más de esto para el caso de Nayarit.