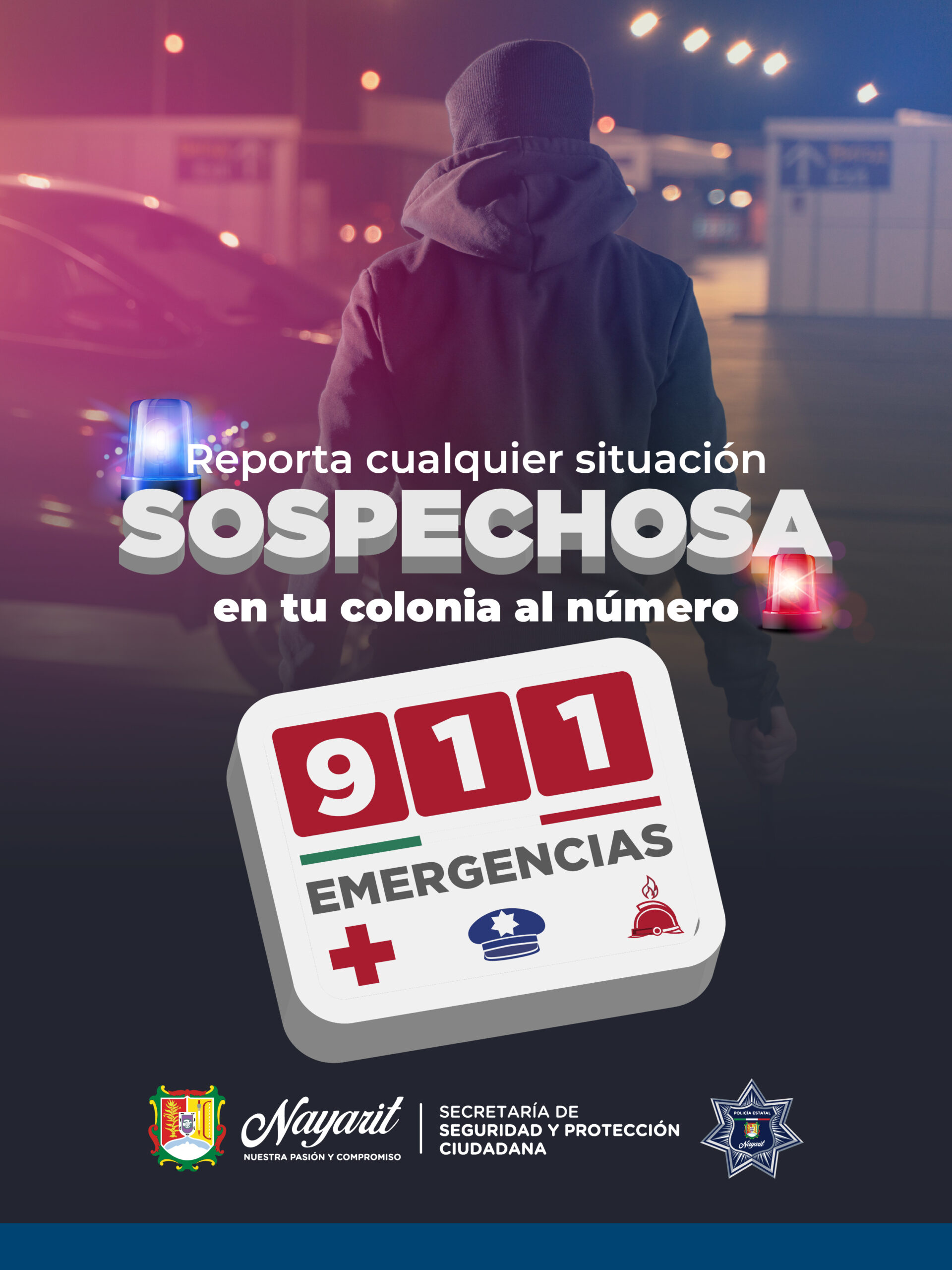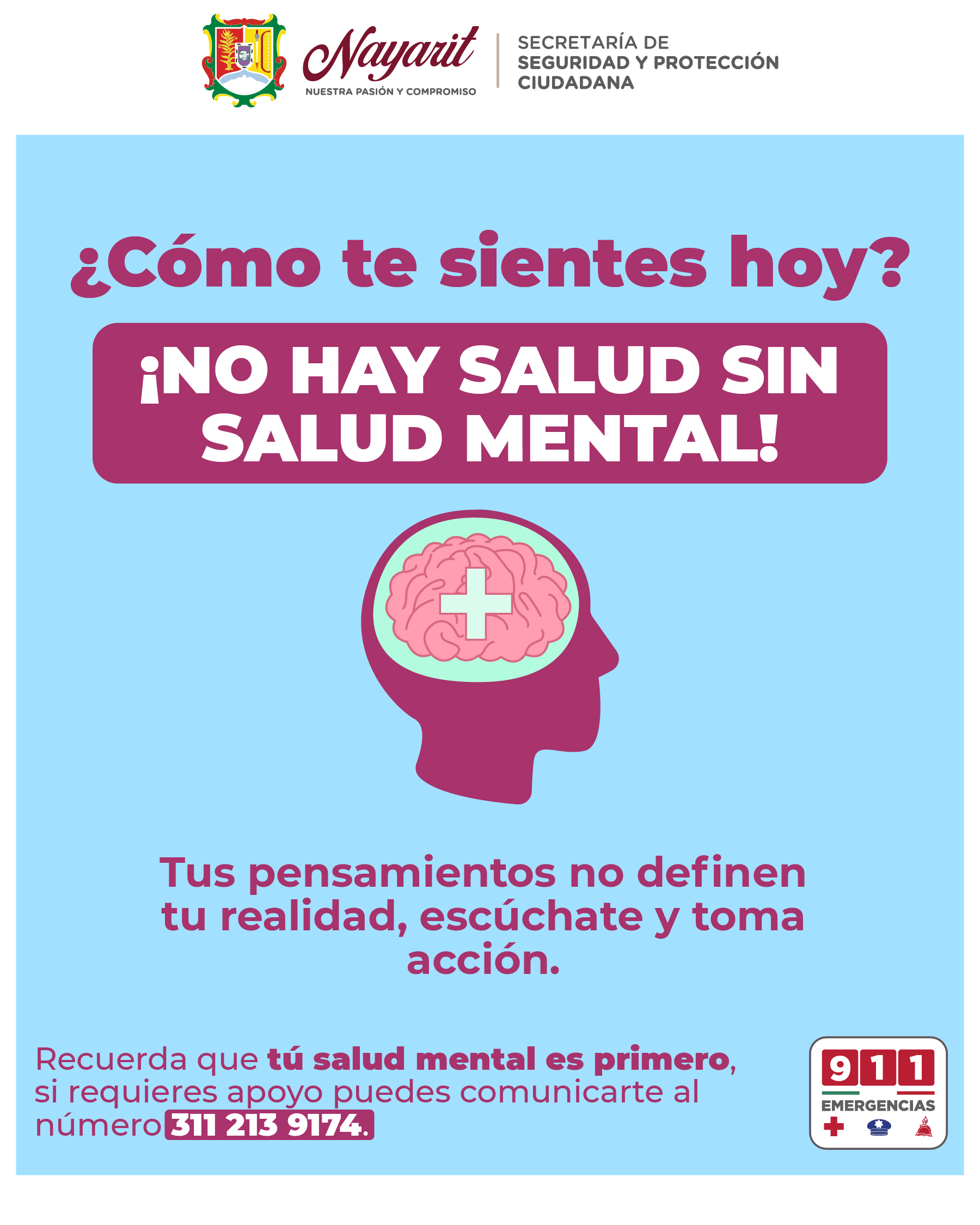En días pasados ―el 22 de abril para ser preciso―, en la ciudad prusiana de Königsberg [Hoy Kaliningrado, ubicada en un enclave ruso en territorio polaco] y, de alguna manera, en buena parte del mundo occidental, se celebró el tricentésimo aniversario de uno de los poquísimos filósofos que todos y cada uno de quienes hace algunos años formábamos parte del Programa Académico de la Filosofía de la UAN contamos entre los más relevantes e influyentes: Immanuel Kant, quien, entre otras cosas, llevó a cabo la denominada “revolución copernicana” en el ámbito del conocimiento humano al sostener ―en el contexto de la tensión entre quienes defendían que solo es válido el saber que proviene de la experiencia sensible y quienes defendían que solo es válido el saber que proviene de la razón― que todo conocimiento humano se inicia con la experiencia pero no se reduce a ella, sino que es el complejo sistema cognitivo con que contamos los humanos el que constituye el conocimiento humano, muy particularmente las matemáticas y la física.
Ese complejo sistema cognitivo deberá considerarse, pues, como fuente de la grandeza humana, como algo de lo que ha de sentirse orgulloso el ser humano que ha llegado a la edad adulta en que debe “atreverse a pensar” [Sapere aude!], pero también como fuente de la toma de conciencia de su limitación en cuanto que esa grandeza viene acompañada no solo de su dependencia de los sentidos, sino de la imposibilidad de conocer la realidad tal como es y de saber algo acerca del mundo tal como es, de la libertad, de la inmortalidad del alma, de la existencia de Dios, de todas esas “realidades” a lo que el quehacer filosófico, en el horizonte de la Physis en el mundo grecolatino o de la Creación en el contexto de la patrística y del medioevo, a lo largo de siglos y siglos, le había dedicado una buena parte de sus esfuerzos, si no es que la mayor.
Sin embargo, la propuesta kantiana no se queda ahí, sino que una vez que ha mostrado las limitaciones cognitivas de los seres humanos afirma que si ha limitado las posibilidades del conocimiento humano es para abrirle campo a la fe, a una nueva fe se debería decir; a una fe que seculariza la fe cristiana y, más específicamente, la fe luterana opuesta a la razón desde el principio “solo la fe”; una fe que accede a realidad que trascienden la experiencia posible y que, en el ámbito de la moral transforma los mandamientos de origen divino en imperativos categóricos de la razón humana que en su uso práctico ―a diferencia de la razón humana en su uso teórico― es autónoma, es decir, que se autorregula, que se da la ley ―de carácter puramente formal― a sí misma, no a título individual como se considerará en el siglo XX, sino como razón compartida por todo ser humano.
Esa razón humana, que en su uso práctico autónomo es capaz de ir más allá de los límites de la razón en su uso teórico utilizando el mismo método utilizado en la crítica de su uso teórico, el método trascendental que busca la condiciones de posibilidad no-empíricas de lo empírico y que, ante todo, se reconoce libre como condición de posibilidad de su estar sujeta al deber moral y, en seguida, ante la imposibilidad de actuar conforme al deber como debiera hacerlo debido al mal radical insuperable que lleva dentro de sí, reconociendo que debe haber en ella algo que trascienda la muerte: un alma inmortal y, finalmente, reconociendo que debe haber alguien que haga posible el ideal de la razón práctica: el Bien Supremo que combina la virtud y la felicidad; alguien que haga felices a los virtuosos: un Dios realmente existente.
Como podía esperarse, un pensamiento tan complejo como el kantiano provocó diversas reacciones y suscitó diversas tendencias a partir de él…
Así, por un lado, sus “paisanos” considerarán inaceptables las limitaciones que impone a la razón humana en su uso teórico, por lo que buscan superar su heteronomía, su dependencia de los sentidos, ya sea reconociendo que los humanos tenemos una fuente de conocimiento alterna a las sensaciones: la intuición intelectual negada por Kant, ya haciendo una filosofía del conocimiento que demuestre que la razón humana es capaz de conocer con certeza los “objetos” de la fe kantiana y considerando posible en esta tierra el actuar conforme a la razón sin tener que postular en los humanos algo que trascienda a la muerte y la realización de una sociedad en que la libertad de todos sea real y esté garantizada; de una sociedad que no requiera de alguien trascendente que haga felices a los virtuosos.
Por otro, en Inglaterra y en Francia, surgirán corrientes de pensamiento ―positivismos, utilitarismos, pragmatismos― que, prescindiendo de toda la parafernalia teutona desarrollada por Kant y compañía, tomarán en serio la máxima kantiana de que los humanos somos incapaces de ir más allá de los fenómenos y buscarán saberes teóricos y prácticos a partir de ellos, dejando de lado las cosas en sí, los imperativos categóricos universales, las almas y los dioses…
Sin duda, un genio filosófico que no solo revolucionó la manera de entender el conocimiento humano y abrió nuevas sendas a la fundamentación de la conducta humana, sino que revolucionó el quehacer filosófico desde el amplio horizonte de comprensión que coloca al sujeto humano [pensante y libre] como el constituyente del saber y del actuar, como alguien que se encamina a convertirse en el creador y señor en el ámbito teórico y práctico, ya sea asumiendo las limitaciones reconocidas por él [un señorcito y creadorcito] en el ámbito anglosajón o sin ellas: un señor y creador que acabará como “homo demens” más que “sapiens” en los totalitarismos de derecha e izquierda; un sujeto capaz de poner en grave riesgo el hogar común [el planeta tierra] y a quienes habitan en ella.