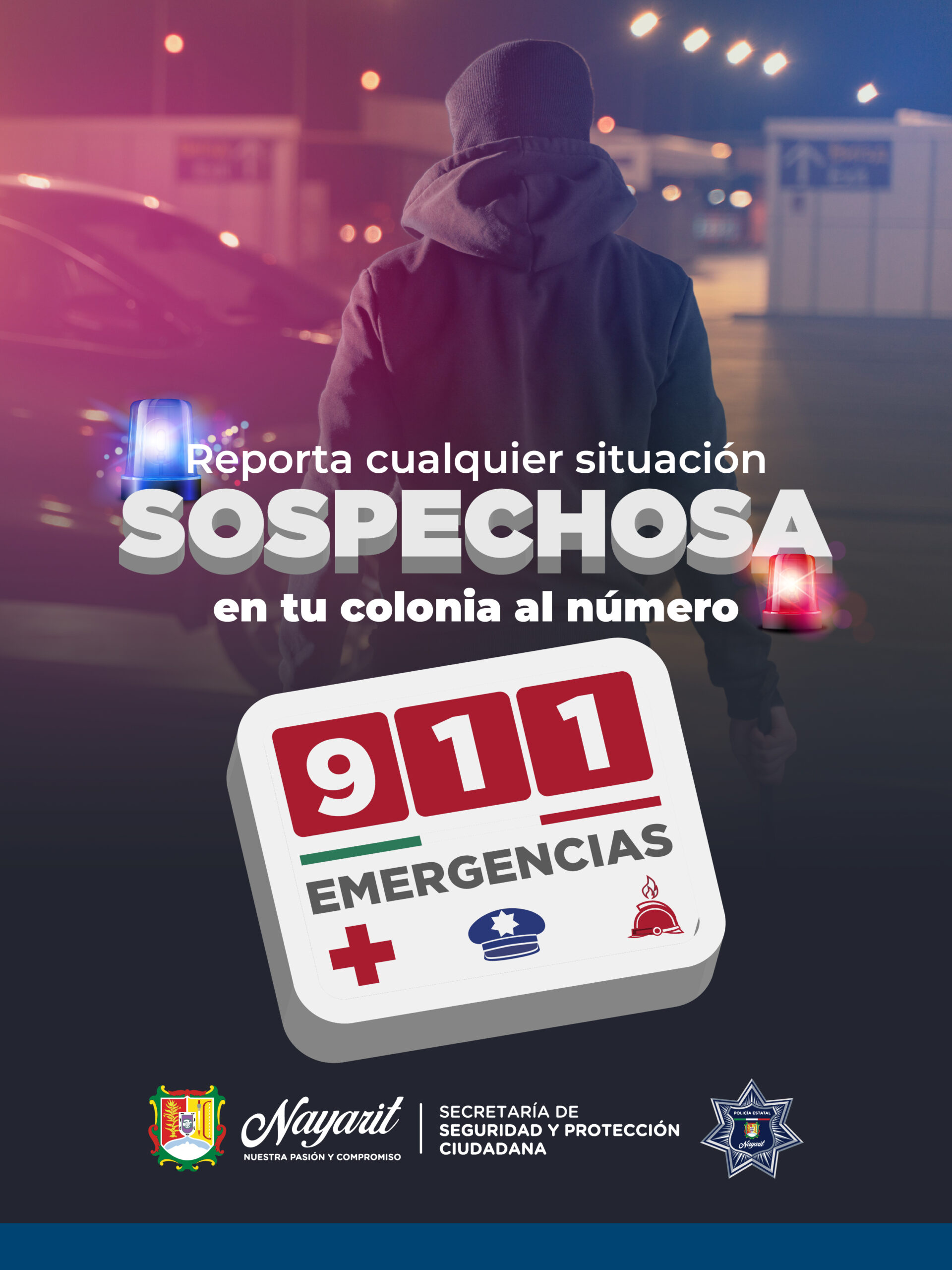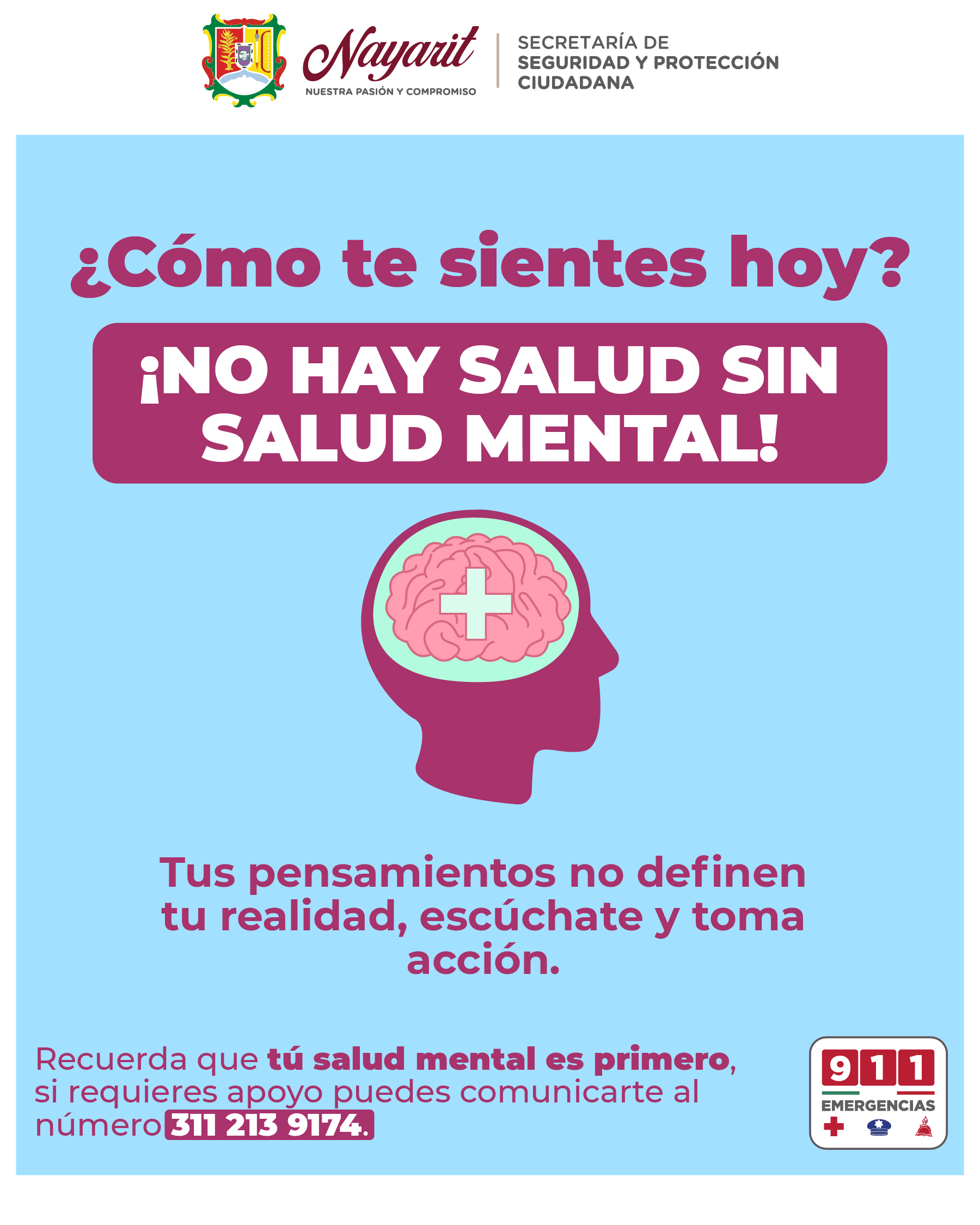“Nos dividíamos en ebrios y sobrios, / inteligentes e idiotas, ebrios e inteligentes, / sobrios e idiotas. / Nos juntaba una luz, algo semejante a la comunión, y / una pobreza que nuestros padres no inventaron / nos crecía tan alta como una torre de blasfemias”
Efraín Huerta
El cantante Charles Aznavour (1924) tenía 42 años de edad cuando grabó “La bohemia” («La Bohème», 1966). Falleció en 2018 a los 92 años. La letra de esa canción, escrita por él y Jacques Plante, es un poema que describe la nostalgia por tiempos ya idos. No se trata de la glorificación a lo que se desea pero que ya no volverá, sino a los micro eones vividos y que resultan irrepetibles. Nada se añora; más bien resulta en regocijo por una vida bien vivida. El resultado material carece de relevancia.
La letra no supone que el presente es menos que el ayer, ese que él y sus contemporáneos vivieron. El poema hecho canción sencillamente describe un mundo que ya no es, ni puede, ni debe volver a ser. El tiempo no retoña. Quien escuche lo que dice la obra musical, sin duda puede remontarse a su propia historia personal, a su propia biografía. En efecto, “La bohemia” nos muestra un sentimiento puro de otredad, de plena fusión de almas contradictorias y de espíritus libres.
No hay mundo, ni país mejor que otro. No hay vida mejor que otra. Cada vida cuenta una historia sin fin, con diferentes velocidades, con diferentes variables, con todo distinto. Todo diferente, fragmentado; no obstante, una vida es plena conexión con el resto del mundo, con otras vidas. Esa es la razón por la que, cuando una mariposa aletea en oriente, en occidente se desata una tormenta.
La letra de la canción de Aznavour viene al caso dado que aquí hago uso de ella para tratar de una época que tuvo como escenario las calles de Tepic y como protagonistas, a un delirante electo que mucho tuvo de heroico y de alucinante. Sirva esa digresión como marco de referencia de una de esas historias que aquí se describe del mismo modo en el que aparece y desaparece un relámpago. Sirvan de marco algunos versos de la conocida canción que resplandece en voz de francés que nos canta también en español.
I.- “Debajo de un quinqué, / la mesa del café / feliz nos reunía, / hablando sin cesar, / soñando con llegar”.
Son los años finales de la década de los setenta. Por ahí ya se expresan los espíritus libres, se discute, se recurre al lenguaje ácido y repetidamente esnobista pero culto también. Aparecen y desaparecen grupos de lectores de una literatura selecta, aunque de muy diverso origen. Esa historia se extiende hasta los años ochenta y algo de los noventa. Algunos ni siquiera se conocían entre sí y menos interactuaban, no por envidias o recelos, sino por casualidad, por respeto, por el carácter, por una de esas o cualquiera de otras mil razones.
No había nombres ya consolidados, sino personas de escasa edad que se afanaban por crear literatura, artes plásticas, música. Otros, frente al tablero dividido en 64 escaques tenían como alto referente del ajedrez al Maestro Simón Delgado Ramírez, campeón del juego de talla internacional. Por ahí andaban Oscar Herrera, Héctor Gabriel Velázquez, Edgar Hernández Téllez, el amigo De la Olla, Toño Camarena (hijo) y unos cuantos otros que con toda facilidad podríamos enumerar.
Los lugares que preferían visitar eran los cafés de un centro de la ciudad de Tepic que se caracterizaba por su bullicio, por un alegre ir y venir hasta muy altas horas de la noche. Los lugares con mayor actividad eran el café Diligencias de los Rentería, el Ritz de los Retes, el Xiecá del querido y generoso Viejo Ramón Mercado. Otros lugares eran el Juventus, el Anfitrión, la Parroquia, entre los más visitados por esa comunidad en la que prácticamente todos se conocían.
Esa comunidad cultural y promotora consciente o inconsciente de las artes era prácticamente un “Club de Tobi”, un movimiento en el que escaseaba la presencia de mujeres. No era el rechazo lo que las mantenía lejos de ese espacio; no había en esa comunidad ni machismo, ni misoginia. Las mujeres eran bienvenidas, pero escaseaban. Algunas de ellas se mantuvieron presentes hasta el ocaso de esa era, como la querida Silvia Camarena, periodista apasionada, rigurosa investigadora, escritora ruda. Eran pocas mujeres en ese ‘ecosistema’, aunque con una intensa luz que se convertía, a la vez, en freno y acelerador de la actividad cultural de esos días. Freno para los excesos, acelerador de la creatividad.
II.- “Teníamos salud, / sonrisa, juventud / y nada en los bolsillos”.
Los tableros de ajedrez se obtenían con facilidad con solo solicitarlos al gobierno del estado. Se jugaba en algunos locales cuya renta también pagaba el gobierno. No obstante, la mayoría de las ocasiones se buscaba organizar partidas en los cafés que se localizaban por la avenida México o cerca de la misma. Una y otra vez eran expulsados de esos lugares, casi a gritos y escobazos en el lomo. Los artistas, los intelectuales, los contendientes del ajedrez, eran muy malos clientes. Mucho hablar y poco consumir.
Gente joven, donde tener más de treinta años equivalía a ser sospechoso de conservadurismo, de sr casi un emisario de formas de pensar ya caducas. No obstante, el conservadurismo, el anarquismo o las abundantes ideas de izquierda, todas ellas ya estaban presentes entre los integrantes de esa clientela. Las discusiones, los alegatos, no respetaban formas, ni reglas, ni extensión y pocos, muy pocos eran los que podían ser escuchados con respeto, sin los excesos de la insolencia. Esa es la razón por la que se imponían presencias como la del Maestro Simón Delgado (hermano de Celso, el ex gobernador).
La fortaleza de la mayoría radicaba en la capacidad de lectura, en las demostraciones para argumentar haciendo citas de autores. La idea que prevalecía era la del reconocimiento de la grandeza de los grandes pensadores. Se sabía que la originalidad era casi imposible y que todos estábamos condenados a movernos en hombros de gigantes. Donde había discrepancias era en el nombre de esos grandes pensadores.
Nombres de muchos están presentes en la memoria intelectual y afectiva. Ahí están Juan Lamas, Mario Coz, Bernardo Macías Mora, Gilberto Cervantes Rivera, Pedro Casant, José Luis Rochín (Rochinante), Oscar Raúl López de la Cruz. Estaban presentes admirables periodistas como Oscar González Bonilla, Emilio Valdés, Rogelio Zúñiga, Pancho Angulo, el monumental Brígido Ramírez, Pepe y Andrés González Reyna, Edgar Arellano, Gilberto Ibáñez López. Muchos nombres e innumerables anécdotas podrían relatarse. A prudente distancia estaban presentes el notario Héctor Velázquez, Soledad Salas y otros (muchos) más.
III.- “Hoy regresé a París, / crucé su niebla gris. / Lo encontré cambiado; / las lilas ya no están”.
Eso se acabó. Eso no regresará, ni es posible que lo haga si malamente se intentase. La avenida México se muestra casi desierta después de cierta hora y por ahí son pocas las almas que caminan y pocos los vehículos que pueden romper el silencio que reina antes de medianoche. Buena parte del Centro Histórico es como boca de lobo, no obstante que muchas luminarias brillan como colmillos.
La mayoría de los cafés que dieron vida a esa época, ya no existen. Solamente sobrevive el café Diligencias gracias al esfuerzo y paciencia franciscana de Juanito. El Xiecá de don Ramón Mercado intentó sobrevivir trasladándose a un local que se ubicaba casi frente al templo del Carmen y luego a otro por avenida Juárez. El esfuerzo de don Ramón no prosperó, aunque su afán fue enorme muestra amorosa y fervorosa del respeto y reconocimiento a toda manifestación de arte y cultura. El barco ya desaparecía por la fuerza de otro tiempo que empezaba a ocupar el mismo espacio con otros escenarios. Nuevos escenarios, ni mejores ni peores; sencillamente, nuevos escenarios.
IV.- “Soñando como ayer, rondé por mi taller, / Mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar / Abajo un café-bar, y arriba una pensión”.
Los nuevos protagonistas no tienen ni las mismas ideas, ni aficiones, ni intenciones. Afortunadamente todo es distinto. Son nuevas biografías, nuevas formas de pensar y nuevos motivos para hacer, para no hacer y para inventar.
Aquellas luces ya no están, cierto, pero otras son las que pueden verse. Luces que coexisten alegres y dramáticas, con sombras y penumbras en las que la bohemia murió de una forma para aparecer de una manera diferente; no mejor ni peor, sino distinta.
Aquella etapa de la vida de una ciudad tan heroica y multi centenaria como Tepic, no va a volver ni debe hacerlo. Su gente ya da y dará su propio sello a las épocas posteriores, como antes otros marcaron su presencia en el pasado. Son cientos de años que semejan una historia abstracta, como cuadro de Picasso, como simple rompecabezas.