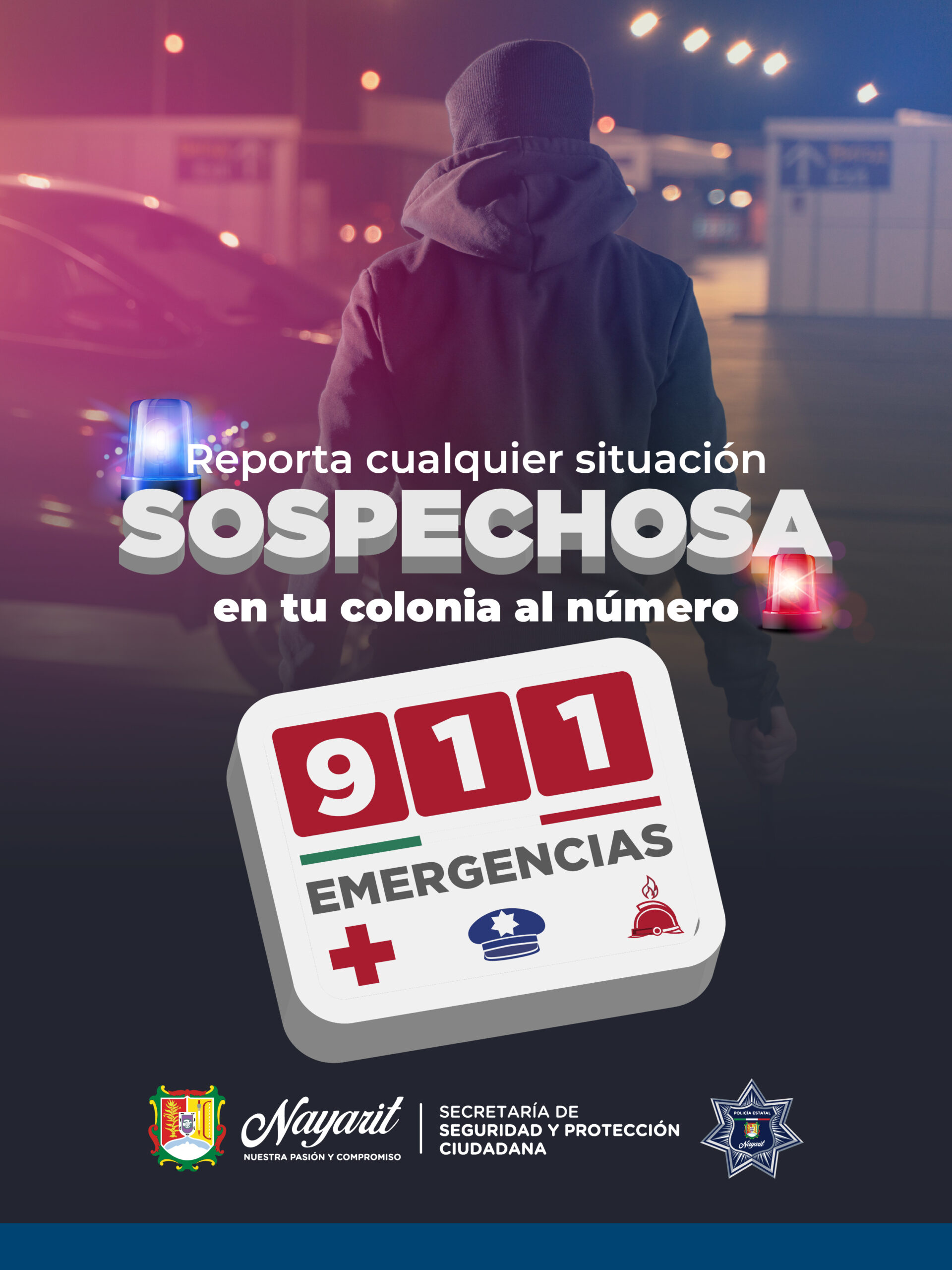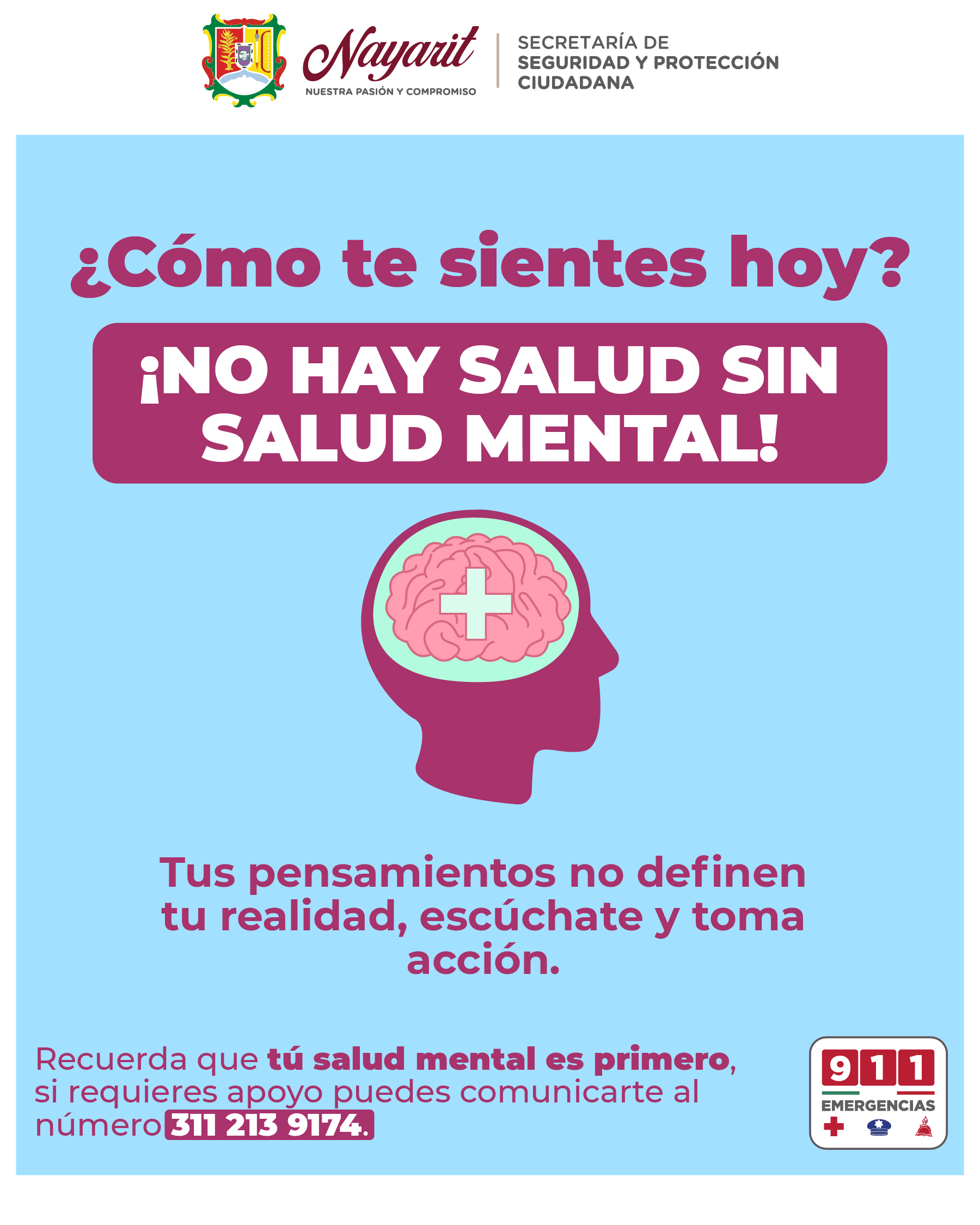Semblanza Meridiano 1 | Jorge Enrique González
Fui al pueblo mágico porque iba a buscar a un tal Miguel González Lomelí. Acordamos una entrevista y nos dimos cita en Jala, en una casa antigua, la suya, la de sus padres. Tiene ochenta y cinco años. Hablamos sin prisas y sin atajos, porque no los necesitamos. Memorioso, se detiene en detalles, otras veces los omite.
Nació en 1939, en esta misma casa donde se repara de los trajines medicamentosos. Nació en casa, con partera, como se estilaba. Creció en Jala, estudió la primaria y secundaria ahí mismo. Pero quiso ir más lejos. Podía haberse ido a Guadalajara o a Tepic, pero eligió la Ciudad de México. No había becas, no había apoyos. Sólo había un primo al que buscó. Y entre ambos se abrieron paso en la capital.
Al principio pensaba estudiar ingeniería. “Me gustaba mucho la química”, dice, aunque ese deseo pronto se encontró con la realidad económica. Fue entonces cuando, según recuerda, “acudí a una vieja, segura y enterrada vocación de maestro”. Ingresó a la Escuela Nacional para Maestros. A partir de ahí, empezó su recorrido como docente.
Su primer destino fue Tamaulipas. Podía haberse quedado en la capital, pero eligió la frontera. “Me fui a la frontera para estar cerca y brincar a Estados Unidos”, dice, sin evasivas. En Matamoros, en 1963, conoció de cerca el ambiente del tráfico de drogas. No lo oyó de terceros. “Entre mis alumnos tenía chiquillos que hablaban de cómo sus padres se dedicaban a eso”, recuerda. La ciudad era un hervidero, dice, sin ningún atractivo salvo la promesa fácil del contrabando.
Después de un año allí, regresó a la Ciudad de México, y empezó a comprender mejor el mundo de la educación. Estudió psicología en la Normal Superior, hizo una maestría en pedagogía, inició un doctorado. Enseñó en secundarias federales y después se integró a equipos de investigación educativa vinculados al Colegio de México. Participó en un proyecto que estudiaba el acceso a la educación de niños indígenas en Oaxaca.
Ese trabajo lo llevó a la Mixteca, a Pinotepa Nacional. Allá vivió más de un año. El objetivo era entender por qué los niños no lograban avanzar en la escuela. “Se trataba de ver qué dificultades tenían los niños indígenas para acceder a la escuela primaria”, explica. La respuesta era obvia y, sin embargo, ignorada por el sistema: la lengua. Los niños no hablaban español, y la escuela no hablaba su idioma.
Volvió a la capital. Lo incorporaron a la Dirección de Enseñanza Tecnológica, dependiente de la SEP. Desde allí fue convocado a Tepic, a dirigir la Secundaria Técnica Número 1, la ETI 1. No conocía la realidad política del estado. Llegó justo después del triunfo de Rogelio Flores Curiel, en un ambiente enrarecido por la derrota de Alejandro Gascón Mercado. “Yo no tenía ningún conocimiento de la realidad nayarita”, admite.
La ETI 1 era entonces la escuela más grande del estado. Y también una de las más divididas. El personal docente se alineaba con una u otra trinchera: priistas, maestros de izquierda, independientes. Las tensiones no se ocultaban. Dijo: “¿Adónde me vine a meter?”, recuerda. Pensó en renunciar, pero decidió enfrentar el reto. Propuso, con insistencia, separar la política del trabajo educativo. “El trabajo educativo teníamos que realizarlo al margen de nuestras pasiones partidarias”, argumenta.
Al principio logró convencer a buena parte del cuerpo docente, especialmente a los de izquierda. Pero sus antecedentes lo alcanzaron. Había sido un maestro contestatario desde sus primeros años en primaria. Estuvo vinculado al movimiento del 68, representando a estudiantes de maestría. Su historial se filtró en el gremio local. Y así conoció a Federico González Gallo, histórico líder de las disidencias magisteriales. Se hicieron cercanos. Empezaron a reunirse con frecuencia. Eso fue suficiente para que el sindicato oficialista tomara nota.
Un día recibió una llamada. Era el secretario general de la Sección 20, Liberato Montenegro Villa. Lo citó en las oficinas del sindicato. Allí le pidió que dejara de reunirse con González Gallo. Miguel se mantuvo sereno, pero firme. “¿Cómo que me van a decir con quién platico y con quién no?”, respondió. Ahí se rompió todo. Desde entonces, los desencuentros se volvieron frecuentes.
Durante los primeros años conservó el respaldo de la mayoría de los maestros. Tenía margen de maniobra porque las secundarias técnicas seguían dependiendo de la federación. Pudo entonces desarrollar un modelo interno con fuerte énfasis académico, cierta autonomía pedagógica y alta participación del profesorado. Los resultados se notaron. “Los maestros se la rifaban”, dice.
Pero el sindicato encontró otra vía para desplazarlo. Dividió las plazas. En lugar de otorgar 12 horas a un solo profesor, repartía tres horas a cuatro. Así fue modificando la composición del personal. En su sexto año, la correlación de fuerzas se había invertido. Entonces llegó la orden de destitución. No hubo explicaciones. Le bastó al sistema un oficio para removerlo.
Convocó a los padres de familia para informarles. La respuesta fue inmediata. Se declararon en paro. Tomaron la escuela. Durante dos meses hubo movilizaciones, protestas, marchas. “Fue un movimiento netamente popular, dirigido por padres de familia”, recuerda. Y añade: “Todavía me encuentro gente que dice: gracias a ese movimiento entendí lo que era la política”.
Finalmente, fue él quien pidió poner fin al conflicto. “No tiene salida esto. Ya cumplí mi ciclo”, les dijo en una asamblea. Se fue. Pero no se retiró del estado. Rechazó ofertas para dirigir otras escuelas. Pidió seguir trabajando en Nayarit, sin cargo ni concesiones.
Se integró al Consejo Estatal de Educación. Participó en proyectos de evaluación. Ayudó a consolidar la Escuela de Enfermería para que pudiera otorgar títulos de licenciatura. Dio clases en la Universidad. Siempre en lo mismo: enseñar, reflexionar, levantar ideas nuevas.
Quienes lo conocieron en esa etapa coinciden en algo: nunca fue un funcionario. Sólo maestro. Creía que la educación pública podía transformar vidas, y que esa transformación sólo era posible con libertad, con debate, con dignidad.
Hacemos un alto. Una pausa para beber agua fresca antes de seguir con la siguiente faceta.