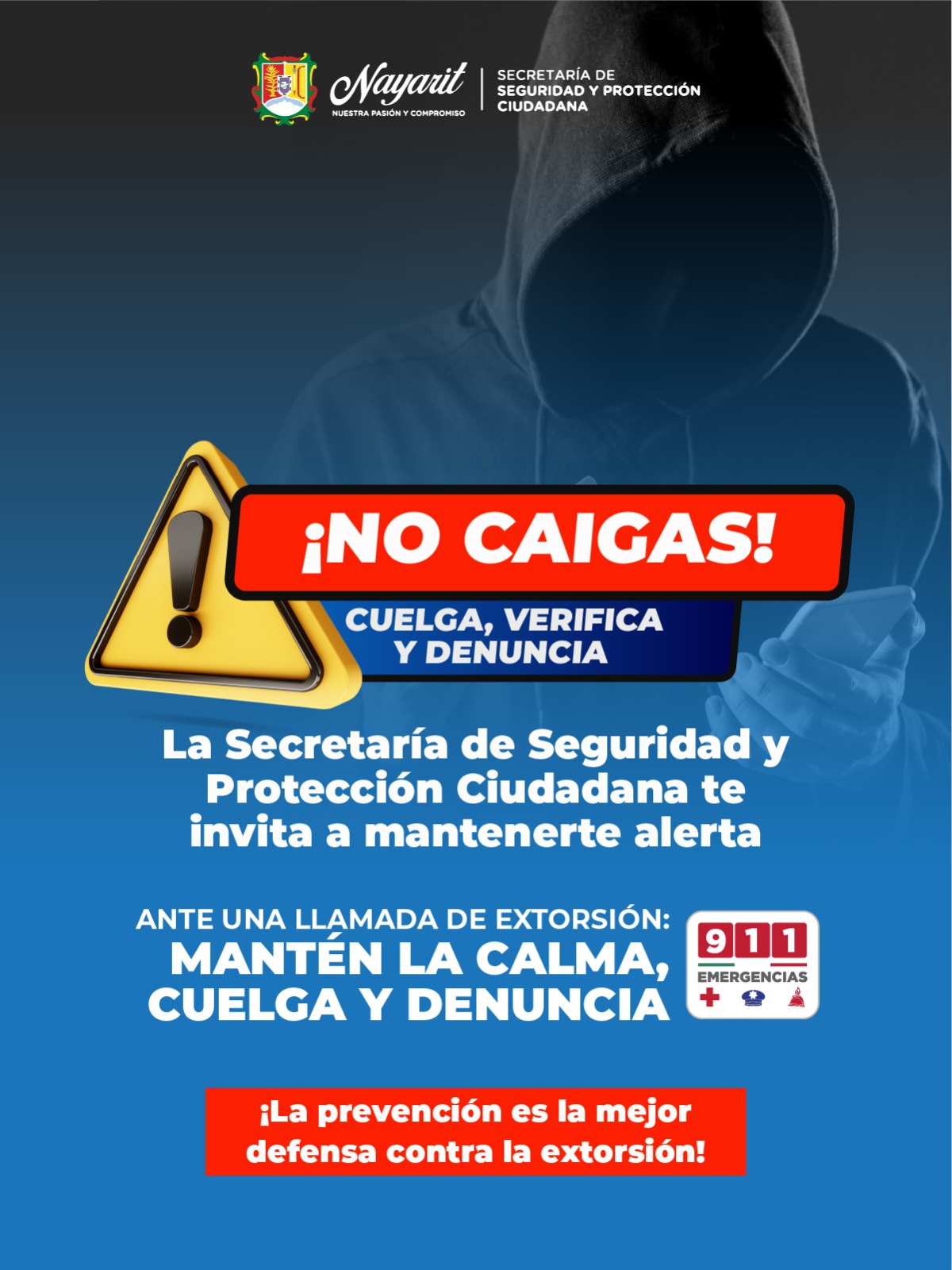En días recientes, el INEGI ha publicado dos documentos de interés general por lo delicado de la información que contienen: La Estadística de Defunciones Registradas [EDR] 2024, el 08 de agosto y la medición de la pobreza multidimensional ―que realizó por primera vez tras la desaparición del CONEVAL―, el 13 de agosto.
Como era de esperarse, la atención de los medios ―tradicionales y no tradicionales―, así como la del gobierno federal se dirigió de manera preferente hacia el tema de la pobreza multidimensional desde los dos puntos de vista hegemónicos que se han hecho presentes en los años más recientes: el punto de vista de quienes apoyan el movimiento autodenominado “Cuarta Transformación” y la de quienes son críticos ante él.
Desde la perspectiva del gobierno federal y sus simpatizantes, en el caso de la medición de la pobreza multidimensional, la gran mayoría de lo dicho, escrito y simbolizado se concentró en los datos que aparecen en el tercer párrafo del Comunicado de prensa del INEGI en el que se afirma que entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones y que la población en situación de pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7.0 millones.”
Desde la perspectiva crítica, lo primero que llama la atención es la aceptación del dato duro de la disminución de la pobreza no extrema y extrema, si bien subrayando el aumento al salario mínimo como la causa principal para dar razón de ese fenómeno. No tanto que el foco de atención parece ubicarse en el cuarto párrafo del comunicado antes mencionado en el que se afirma que entre 2022 y 2024 aumentó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en 2.7 puntos porcentuales para ubicarse en 32.2 % en 2024, así como en el párrafo segundo en el que afirma que el 29.6% de la población [3 de cada 10 personal] vive en situación de pobreza porque su ingreso mensual por persona no fue suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes ni servicios necesarios o porque no tenían garantizados al menos uno de sus derechos sociales [educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación].
En relación con la población vulnerable por carencias sociales sería conveniente contar con información más amplia en cuanto al tiempo, ya que el impacto más importante en este ámbito, de acuerdo con los críticos del régimen, fue la decisión de desaparecer el Seguro Popular que ha tenido entre sus consecuencias el crecimiento del gasto de las familias en atender su salud y, de manera particular las denominadas situaciones catastróficas capaces de acabar con patrimonios familiares irrecuperables.
En relación con esta información, lo más lúcido y sensato, preciso y conciso que he encontrado es una publicación de Roberto Gutiérrez en Facebook escrita “al margen de filias y fobias partidistas”.
La Estadística de Defunciones 2025 ―la cual reconoce que se trata de cifras preliminares―, a su vez, ofrece también información relevante acerca de la cual tengo la impresión de que se ha hablado y escrito poco.
Lo primero que Llamó mi atención gracias a las gráficas y cuadros es la estabilización del número de defunciones registradas: en 2024 la cifra de defunciones fue un poco mayor [18,568 casos] a la del año anterior, pero mucho menor que la de los años de la pandemia.
En seguida, la normalidad que ofrece el número de defunciones según grupos de edad, el cual va aumentando [81, 111, 189, 271, 518, 1,118, 4,450 por cada 100,000 habitantes] en los siete grupos en que se divide la población [de 0 a 15 el primero y después de 10 en 10 hasta el grupo de 65 y más].
En el desglose por entidades federativas, llama la atención la diferencia entre el número de defunciones registradas en Chihuahua [769 por cada 100,000 habitantes] y en Guerrero [523 por cada 100,000 habitantes].
En cuanto al tema de las principales causas de muerte, impacta que las tres causas principales de muerte en 2024 en nuestro país han sido las mismas en varones y mujeres: las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos y, muy especialmente, el aumento de las defunciones por tumores malignos que, al menos desde 2015, nunca habían alcanzado las cifras de 2024: 73.2 por cada 100,000 habitantes.
En las cifras por entidades federativas, llaman la atención los diferenciales entre aquellas en las que la tasa por cada 100,000 habitantes es mayor [Tabasco en enfermedades del corazón ―185.2― y en diabetes mellitus ―131.3― y Chihuahua en tumores maligno ―90.3―] y aquellas en las que es menor [Aguascalientes ―104.8― en enfermedades del corazón; Sinaloa en diabetes mellitus ―51.9― y Guerrero ―50.6― en tumores malignos].
El otro tema insoslayable es el de las muertes por homicidio…
“En México, se registraron 33 241 homicidios. De estos, 11.1 % fue de mujeres y 87.8 %, de hombres. […]. A nivel nacional, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 25.6. Esta resultó superior a la de 2023, que fue de 24.9.” Habrá que esperar al año próximo para ver si los datos duros confirman la disminución significativa de las muertes por homicidio que tanto se enfatizan desde el ambón presidencial.
La tasa de mortalidad a nivel nacional fue de 25.6; la de Colima, la entidad con la tasa más alta, de 120.7 [más alta que la de cualquier país del mundo] y la de Yucatán, la entidad con la tasa más baja, de 2.7. [¿Nayarit? 15.5].
Es terrible constatar que en 2024 la principal causa de muerte en los grupos de edad entre 15 y 44 años haya sido [haya seguido siendo] la muerte por homicidio: 6,463, de 15 a 24 [5,722 varones]; 9.754, de 25 a 34 [8.665 varones]; de 35 a 44, 7,335 [6,511 varones].
Para concluir, un comparativo global en relación con las muertes por homicidio por cada 100,000 habitantes tomado de “Our world in data”, una página electrónica en la que colabora la Universidad de Oxford y el Global Change Data Lab que proporciona datos acerca de diversos temas relevantes ―entre ellos la tasa de homicidios―.
De acuerdo con los datos ahí contenidos, en 2024, la tasa de homicidios en México [24.9 según OWD, 25.6 según el INEGI] solo fue superada por países como Ecuador [45.7]; Sudáfrica [43.7], Honduras [31.4] y por algunas islas caribeñas como Jamaica [49.3], San Vicente y las Granadinas [41.2] y Haití [41.2]; fue similar a la de Colombia y estuvo muy lejana de la de Estados Unidos [5.8], España [0.7], Japón [0.2], o, incluso, del México de 2006 [8.0].