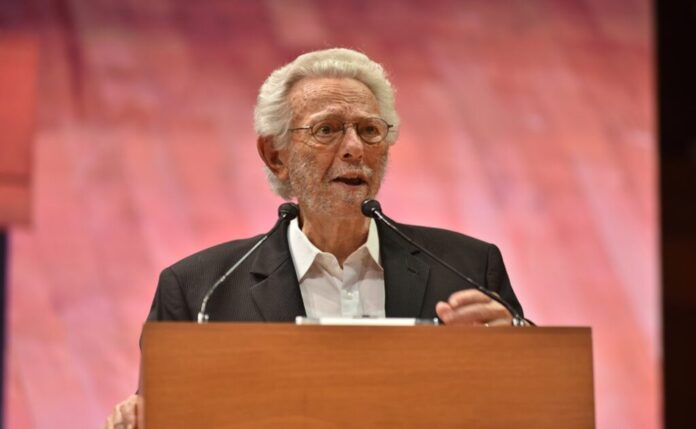En días pasados ―en la coyuntura de la realización del Congreso de Filosofía que se realizó en la ciudad de Guanajuato, en la que participaron profesores y estudiantes de filosofía de la UAN―; a unos días de la celebración del Día Internacional de la Filosofía, falleció el historiador y filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, uno de los pioneros de la Filosofía de la Liberación latinoamericana y, muy probablemente, el único filósofo surgido en este subcontinente que ha logrado llegar a ser conocido y, hasta cierto punto, reconocido en el complejo y singular universo filosofal. En ese orden de cosas, se suele hacer referencia a los diálogos-debates sostenidos con Karl Otto Apel, Paul Ricoeur, Richard Rorty y Charles Taylor durante la década de los noventa.
Sin embargo, probablemente, lo más significativo de su obra radique, en cuanto a su vertiente de historiador, en el esfuerzo presente a lo largo de los años de su producción académica de expandir el horizonte histórico del filosofar hacia lo verdaderamente universal, un esfuerzo que implica superar “el helenismo, el occidentalismo, el eurocentrismo, la periodificación realizada con criterios europeos, el secularismo, el colonialismo epistemológico [la colonialidad se podría decir] y la exclusión de América Latina de la Modernidad”, como la afirma en el primer tomo de su “Política de la Liberación”.
En cuanto a su vertiente de filósofo ―sin duda alguna la más específica de su obra― bien se puede decir que su obra se centró en los ámbitos de la Ética y de la Política, a las que no solo consideró ―en principio siguiendo el pensamiento de Emmanuel Levinas― como “Filosofía primera”, sino también como los ámbitos del filosofar exigidos en territorios habitados por millones de víctimas de la era de la globalización excluyente.
En relación con la Ética y la Filosofía Política dusselianas es inevitable hacer referencia a la pasión que en ella se descubre por la liberación de los oprimidos, de los excluidos, de las víctimas; una liberación que en su ética temprana tenía cuatro vertientes clave: la liberación de las mujeres de la opresión de los varones en lo que denominó relación erótica varón-mujer; la liberación de los hijos de la opresión de los padres en lo que denominó la relación pedagógica padres-hijos [y maestros-alumnos]; la liberación de los países oprimidos de la opresión de las potencias mundiales en lo que denominó relación política y la liberación de la idolatría por el Dios verdadero en lo que denominó relación arqueológica ídolos-Dios verdadero. En esa propuesta ética temprana lleva a cabo una reflexión crítica de las propuestas de Freud, de Rousseau y de Hegel, así como del carácter idolátrico del sistema capitalista globalizado, a partir de los símbolos de la exterioridad latinoamericana desde la cual sería posible construir un nuevo tipo de relaciones, más igualitarias.
En su ética madura, sin dejar de ser crítico y sin dejar de proponer una ética alternativa que posibilite una vida digna para las víctimas, para los excluidos, para los descartados, reconoce la validez limitada de los principios éticos propuestos desde las corrientes éticas más influyentes en la actualidad: utilitarismo, comunitarismo, pragmatismo, éticas del discurso y meta-éticas analíticas por insuficientes al proponer un solo principio ético como rector de la conducta, y propone una ética basada en una estructura compuesta por esa diversidad de principios materiales, formales y de factibilidad propuestos por las corrientes éticas antes mencionadas, teniendo como principio básico “la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana de cada sujeto concreto en comunidad” y como utopía “la tierra sin mal”.
El día de su fallecimiento, me di a la tarea de ver si había alcanzado a concluir y publicar la tercera parte de su “Política de la Liberación”, cuya primera parte se publicó en el ya lejano 2007 y descubrí que se había publicado el año pasado en Editorial Trotta, en versiones impresa y digital y, sin esperar a que alguien lo pusiera a disposición en la red electrónica mundial [www], lo adquirí en formato digital y me propuse empezar a leer, lenta y reflexivamente, este tomo y los dos anteriores que había dejado para el momento en que la obra estuviera completa.
De esa lectura, apenas iniciada, provienen las “palabras” que vendrán a continuación y con las que espero llegar [casi] al final de estas palabras-homenaje.
Al igual que en los inicios de su “Ética”, su “Política” inicia con un tomo completo dedicado a la “Historia Mundial y Crítica de la Política y de las Teorías Políticas”, el cual, a su vez, remite mucho más allá del mundo griego: hasta los orígenes mismos del “zoón politikón” y hacia las culturas de Mesopotamia, Egipto, Mesoamérica y China para “llevarnos”, entonces sí, al mundo griego en el que suelen situarse, ordinariamente, los orígenes de la reflexión filosófica en general y política en particular.
Por otro lado, llamó poderosamente mi atención la relevancia que en esa historia mundial y crítica otorga a la cultura bizantina, en la que encuentra dos elementos que ejercerán una influencia muy importante en la futura filosofía política: la libertad, la autonomía, la atribución de los actos al sujeto al que arriba en el seno de la discusión acerca del mal moral con gnósticos y maniqueos y la noción de persona [“substantia individua rationalis natura”, sustancia individual de naturaleza racional] para definir a todos y cada uno de los individuos humanos, libres y autónomos que forman parte de la comunidad política; una noción, dicho sea de paso, surgida en el contexto de las discusiones cristológicas.
Asimismo, inmediatamente antes de esa exposición de la cultura bizantina, Dussel, movido por el impulso de superar el secularismo que predomina en la reflexión filosófico-política moderna, lleva a cabo una interpretación del cristianismo con pretensión de verdad filosófica [no de validez confesional] como una religión crítico-mesiánica que no solo critica el orden establecido desde los excluidos, sino que deja sin fundamento a cualquier Estado que se arrogue la mediación entre los seres humanos y los dioses o, peor aún, que se arrogue un estatus divino, absoluto [esa sería la interpretación correcta de la frase “den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”].
A propósito de esto, es pública y notoria la simpatía y la cercanía de Enrique con Andrés Manuel López Obrador y con su proyecto de nación. He buscado en “La Jornada” ―diario en el que solía publicar artículos― sus publicaciones más recientes y solo he encontrado entrevistas en las que habla de la democracia participativa, de la imposibilidad de establecer un proyecto socialista en la actualidad y de la presencia de la filosofía de la liberación en todos los países de América latina. El artículo más reciente que encontré fue el que se titula “¿Hasta cuándo?”, del 31 de marzo de 2021, en el que habla del desfase entre el proyecto de la Cuarta Transformación y el orden jurídico vigente, sugiriendo la necesidad de irlo modificando e insinuando que, quizás, se requiera hacer lo que las tres transformaciones anteriores hicieron: una nueva constitución.
La ausencia de artículos más recientes de Enrique Dussel en “La Jornada” me lleva a preguntarme si este silencio provino de problemas de agenda o de salud, o bien, de un distanciamiento crítico como el que filósofos mexicanos han asumido en relación con la presente administración, o bien una decepción como la de Platón en Siracusa al intentar convertir en Rey-filósofo al tirano Dionisio…
Para concluir, un reconocimiento especial por su apertura ―muy poco frecuente― para compartir de manera gratuita la mayor parte de su obra publicada en su página electrónica: https://enriquedussel.com/.