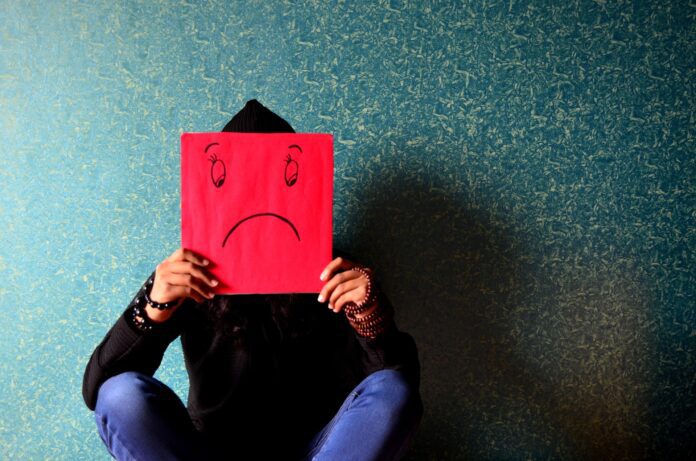“Hasta la idea de mi propia muerte me hacía estremecer con un placer desconocido. Tenía la sensación de poseer todo”
Yukío Mishima
Por Ernesto Acero C.
- NO HAY LOCO QUE TRAGUE FUEGO, NI BORRACHO QUE SE DESBARRANQUE”. CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DEL SUICIDA.
Las cifras del suicidio crecen año con año. En México, las tendencias son crecientes desde hace unos 30 años. Es un drama que viven familias enteras, pues quitarse la vida voluntariamente afecta también a quienes rodean al suicida. Sobre todo, es un acto evitable si se actúa a tiempo y de la manera más adecuada.
Se ha atribuido el incremento de los casos de suicidio, al confinamiento general durante la pandemia de COVID-19. No obstante, la tendencia al alza, ya venía registrándose desde hace décadas. De la misma manera, se ha atribuido a ese otro confinamiento que se registra como consecuencia del uso excesivo de internet.
No obstante, el confinamiento de millones de personas, ya sea por razones de salud pública o por decisión personal asociada con el uso de internet (en particular de las redes sociales), no parece explicar de manera satisfactoria el fenómeno. El fenómeno se complica cuando se trata de analizar el suicidio desde la perspectiva de la salud mental.
De la explicación del fenómeno podría derivar la concepción e instrumentalización de medidas preventivas. Por tanto, el análisis parece que debe analizarse desde una perspectiva en la que se involucre a otras disciplinas como sociología, economía, filosofía, entre otras.
Me parece que dejar el análisis del fenómeno del suicidio en manos de la psicología o de la psiquiatría, es condenar a los suicidas a que cumplan su voluntad. La psicología y la psiquiatría, parecen ser una pistola en la sien del suicida. ¿Por qué asegurar algo así?
Me refiero aquí a un solo ejemplo, como botón de muestra. Es hasta 1990 (17 de mayo), cuando la Organización Mundial de la Salud, retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. En el entorno mundial, decenas de naciones mantienen esa idea y algunas castigan la homosexualidad hasta con pena de muerte.
Si la mismísima OMS consignaba un retraso institucional de esas dimensiones, el dato nos puede indicar el otro retraso, el de la psiquiatría y el de la psicología. Hace más de cien años, ya se registraban las luchas de las mujeres para que se les reconociera su condición de iguales ante los hombres. En alto contraste, hasta hace unos pocos años los homosexuales eran considerados en el concierto de las naciones, como una especie de “locos”. Enfermos mentales, “locos”, sea dicho en el sentido más infame, miserable y ruin, con el que se les nombra a las personas con una enfermedad mental.
Algo parecido ocurre en el caso de las personas que voluntariamente se quitan la vida, los suicidas. La perspectiva con la que se aborda el tema, es la psiquiátrica o la psicológica, como si el fenómeno fuese una enfermedad mental. Se trata definitivamente de una perspectiva definitivamente equivocada. Bien lo dice el refrán: “No hay loco que trague fuego, ni borracho que se desbarranque”.
No se puede asegurar que el kamikaze fuese un enfermo mental. Me refiero al piloto japonés que durante la Segunda Guerra Mundial se lanzaba, matándose, contra las naves enemigas cargando enormes cantidades de explosivos. No, el kamikaze no era un “loco”.
Tampoco se puede asegurar que cientos de miles de personas que toman las armas en movimientos revolucionarios, son suicidas pues saben a ciencia cierta que en cualquier momento pueden parar balas con el pecho. No, Zapata no era un enfermo mental. En todo caso, era un idealista, pero defender voluntariamente ideas que pueden llevar a la muerte, no significa que exista voluntad de morir. No fue un suicida Salvador Allende, aunque él sabía que muy seguramente sería asesinado.
Recientemente, un joven y modesto trabajador llamó mi atención con una respuesta a un comentario que le dirigí al verlo hacer trabajo duro, rudo prácticamente descalzo. Fue una respuesta amigable, pero, de cualquier forma, “suicida”: “El que no quiera morir, que no nazca”. No es la respuesta una manifestación suicida, pues en realidad bajo esas palabras subyacen componentes culturales.
Lo que puede observarse en materia de suicidios desde la perspectiva de la salud mental, es que el asunto se trata solamente desde el plano psiquiátrico. El gran Salgari o el amigo de México, Jack London, Virginia Woolf, Hemingway, Pavese, Sylvia Plath o Yukio Mishima, no se quitaron la vida por un problema de salud mental. El tema del suicidio debe analizarse desde una perspectiva multidimensional. El suicidio debe ser analizado desde el plano cultural, sociológico, entre otros ángulos.
Me parece ingenuo y criminalmente simplista, suponer que el suicida lo es por una enfermedad mental. Suponer que una persona decide quitarse la vida solamente “porque está deprimida”, me parece una idea grotesca e involuntariamente tragicómica.
El suicidio puede ser una decisión que no implica, obligadamente, una enfermedad mental. No obstante, es una decisión indeseable, en cualquier caso. Teóricamente nadie quiere saber de un amigo o de un familiar, que se quitó la vida voluntariamente. Lo ideal es evitar que las personas se quiten la vida. Una vida es un universo vasto, interminable, que no debería extinguirse de manera no natural. El suicidio, en una sociedad humana y paradójicamente por razones culturales, es un acto antinatural.
No será sencillo tratar el asunto del suicidio desde una perspectiva científica. Lo ideal es que las relaciones personales se conviertan en “trincheras” para prevenir el suicidio. El uno y sus circunstancias deben mantener un sano equilibrio.
Para prevenir o evitar suicidios, el papel de la familia es primordial. El circulo de los amigos es otro de los espacios fundamentales que pueden evitar suicidios. Claro, para eso se requieren familiares amorosos y en el segundo caso, amigos funcionales.